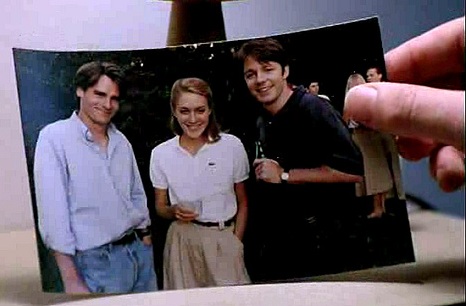No he podido escribir durante este mes debido a diversas circunstancias. Actualmente trabajo para una compañía aérea y una de estas circunstancias son las horas extra que he tenido que hacer a cuenta de la nube de cenizas volcánicas que tanto ha afectado a los aeropuertos. Esto me ha dado la idea de copiar citas de una novela que leí hace unos años y me gustó bastante, aunque en estos momentos no es que ame los volcanes precisamente.
El amante del volcán de
Susan Sontag es una de las pocas novelas históricas que he leído. No me suelen gustar las novelas que ponen pensamientos y palabras a personajes históricos, nunca sabes qué es ficción y qué realidad. Sin embargo, en este caso creo que se trata de una novela rigurosa e interesante. Se centra especialmente en la personalidad del embajador inglés en el Reino de las Dos Sicilias,
Sir William Hamilton, un coleccionista de obras de arte fascinado por el
Vesubio. Sir William al que llaman el
"Cavaliere", se casará con la joven amante de su sobrino,
Emma, la famosa
Lady Hamilton que se convertirá en amante del
almirante Nelson con la aquiescencia de su marido. En la novela además de la pasión por el volcán se desmenuza la personalidad del coleccionista y del resto de personajes que la pueblan.
Coleccionistas y expertos a menudo admiten tener, sin necesidad de pincharles demasiado, sentimientos misantrópicos. Confirman, sí, que les han importado más las cosas inanimadas que la gente. Que se sorprendan otros: ellos saben lo que hacen. Puedes confiar en las cosas. Nunca cambian su naturaleza. Sus atractivos no palidecen. Las cosas, cosas raras, tienen un valor intrínseco, las personas valen lo que tu propia necesidad les asigna. Coleccionar procura al egoísmo el énfasis de la pasión, lo cual siempre es atractivo, mientras que te arma contra las pasiones que te hacen sentir más vulnerable. Hace que quienes se sienten desposeídos, y detestan sentirse desposeídos, se sientan más a salvo.(…) Como un vendaval, como una tempestad, como un incendio, como un temblor de tierra, como un alud de lodo, como un diluvio, como un árbol que cae, como un torrente que ruge, como un témpano de hielo que se rompe, como un maremoto, como un naufragio, como una explosión, como un techo arrancado, como un fuego devastador, como una plaga que se extiende, como un cielo que se oscurece, un puente que se hunde, un foso que se abre. Como un volcán en erupción.
Seguramente más que las meras acciones de la gente: escoger, complacer, desafiar, mentir, comprender, tener razón, ser engañado, ser consistente, ser visionario, ser temerario, ser cruel, estar equivocado, ser original, tener miedo…
(…)
La naturaleza humana es tan perversa que resulta incluso absurdo esperar, y mucho más desear, que la sociedad pueda algún día ser transferida a otro y mejor nivel. Lo máximo a que uno puede aspirar es a una muy lenta elevación. Nada cónico. Puesto que, lo que sube muy arriba, caerá. Es muy difícil que algo se sostenga en alto durante mucho tiempo. Susan Sontag